Pasamos cerca de un tercio de nuestra vida durmiendo, y aunque la mayor parte de ese tiempo transcurre sin que lo recordemos, cada noche soñamos. Incluso quienes dicen “yo no sueño” en realidad sí lo hacen; lo que sucede es que la memoria de esos sueños se desvanece rápidamente al despertar. El acto de soñar es un fenómeno fascinante que ha intrigado a filósofos, científicos y artistas a lo largo de la historia. Desde interpretaciones espirituales hasta estudios neurocientíficos, la pregunta “¿por qué soñamos?” sigue siendo uno de los misterios más cautivadores del cerebro humano. (Leer: 7 beneficios de dormir bien)
¿Por qué soñamos todas las noches?
Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado sentido a sus sueños. En las civilizaciones mesopotámicas y egipcias, los sueños eran vistos como mensajes de los dioses o premoniciones. Con el tiempo, y gracias a la investigación científica, hemos pasado de interpretaciones místicas a un análisis más técnico basado en la neurociencia y la psicología.
Cuando dormimos, nuestro cerebro no “descansa” como muchos creen; de hecho, ciertas áreas se activan de forma intensa, especialmente durante la fase REM. La neuroimagen ha mostrado que regiones como la corteza prefrontal medial, la amígdala y el hipocampo —relacionadas con las emociones, la memoria y la integración de información— presentan una gran actividad, mientras que la corteza prefrontal dorsolateral, asociada al pensamiento lógico y la toma de decisiones, reduce su funcionamiento. Esto explicaría por qué los sueños suelen ser ilógicos o poco coherentes.
Durante el sueño REM, las neuronas establecen patrones de activación que mezclan recuerdos recientes con información almacenada a largo plazo, creando nuevas asociaciones. Estudios con electroencefalografía y resonancia magnética funcional han demostrado que el hipocampo “reproduce” y reorganiza experiencias pasadas, posiblemente para consolidar la memoria o depurar información innecesaria (Diekelmann & Born, 2010).
Además, el sistema límbico, especialmente la amígdala, muestra una actividad elevada, lo que explica la intensidad emocional de los sueños, ya sean agradables o pesadillas. También se ha observado que las redes neuronales implicadas en la imaginación y la creatividad (como la red por defecto) están muy activas, favoreciendo la generación de escenarios y narrativas inéditas.
Teorías sobre la función de soñar
A partir de lo anterior, se han desarrollado varias teorías que intentan responder a la pregunta de por qué soñamos. No existe consenso absoluto, y es probable que los sueños cumplan múltiples funciones a la vez: emocionales, cognitivas, creativas y evolutivas.
Consolidación emocional y de memoria.
Numerosos estudios sugieren que soñar contribuye a estabilizar y reforzar recuerdos importantes, especialmente los que tienen un componente emocional. Durante el REM, el cerebro reestructura la información y la integra en redes neuronales preexistentes, lo que facilita su recuperación futura (Walker & Stickgold, 2006). Esto podría ser clave para aprender de la experiencia y adaptarnos a situaciones similares en el futuro.
“Aprendizaje inverso” o depuración neuronal.
Francis Crick y Grahame Mitchison propusieron en los 80 la teoría del “reverse learning”: durante los sueños, el cerebro eliminaría conexiones neuronales poco útiles o ruido cognitivo. Este proceso optimizaría la red neuronal, evitando la sobrecarga de información y manteniendo la eficiencia mental. Aunque esta hipótesis no cuenta con pruebas concluyentes, sigue siendo influyente en el campo.
Simulación de amenazas (hipótesis evolutiva).
Antti Revonsuo planteó que los sueños funcionan como un simulador de supervivencia, ensayando respuestas ante peligros potenciales. Esto tendría valor adaptativo, ya que permite practicar estrategias de defensa sin riesgo real. Algunos estudios han observado que las pesadillas recurrentes a menudo contienen escenarios de huida o confrontación, lo que encaja con esta hipótesis.
Expectativas no resueltas.
Según Joe Griffin, los sueños descargan emociones y tensiones no liberadas durante el día, evitando que interfieran en el descanso reparador. Se trataría de una especie de “resolución simbólica” de preocupaciones inconscientes. Aunque no existe validación empírica sólida, la teoría tiene apoyo anecdótico y terapéutico en contextos clínicos.
Hipótesis del “overfitted brain”.
Erik Hoel propuso que los sueños introducen variabilidad y “ruido” en la actividad cerebral para evitar un sobreajuste mental excesivo, similar a lo que ocurre en las redes neuronales artificiales. Este “desajuste controlado” ayudaría a que el cerebro sea más flexible y capaz de adaptarse a situaciones nuevas.
Teorías psicoanalíticas.
Desde una perspectiva clásica, Freud interpretó los sueños cómo expresiones disfrazadas de deseos inconscientes, a menudo reprimidos. Aunque esta visión carece de respaldo empírico y ha sido reemplazada por teorías neurocientíficas, sigue influyendo en el análisis simbólico de los sueños en terapia.
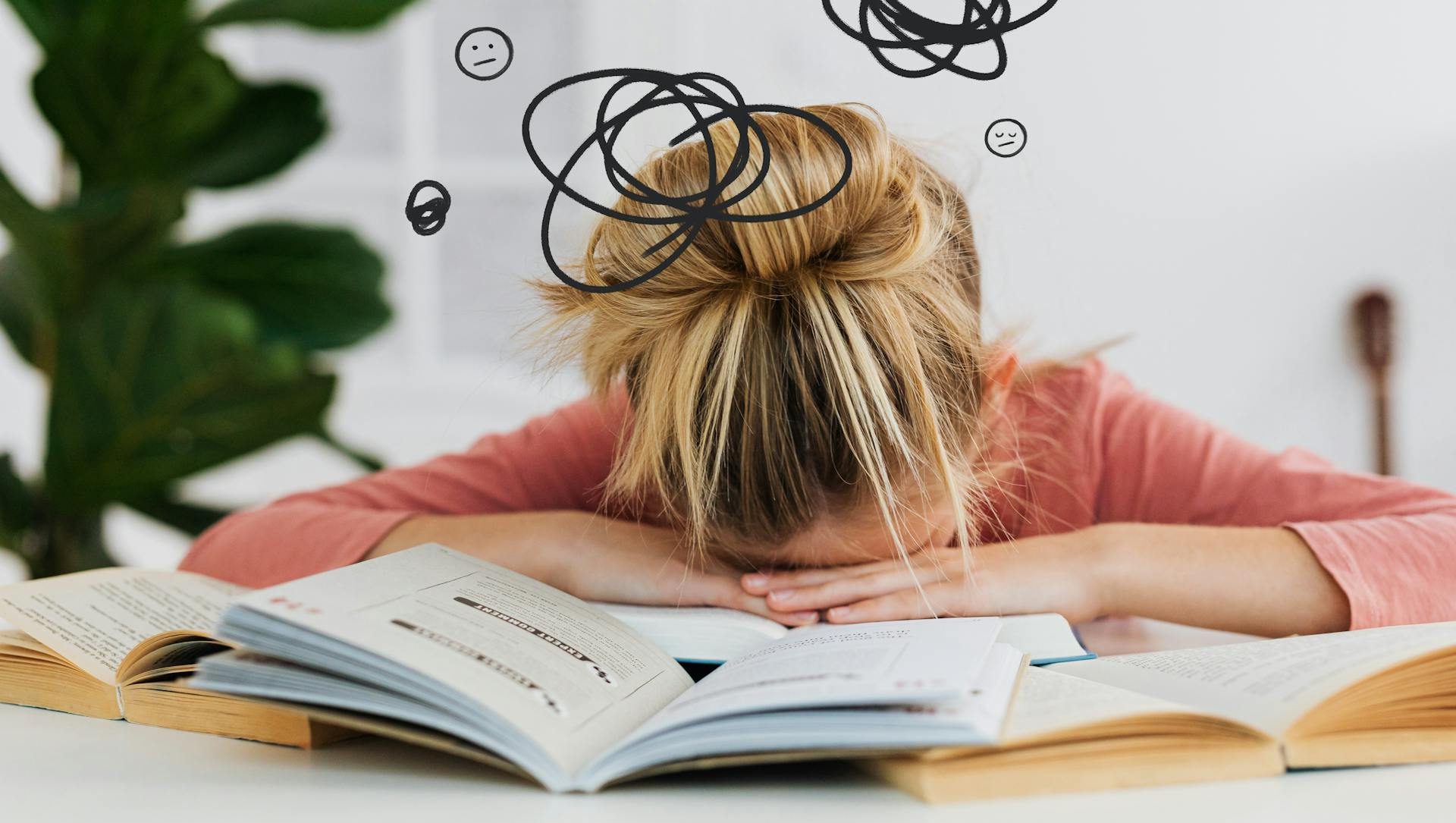
¿Por qué recordamos algunos sueños y otros no?
Aunque soñamos todas las noches, la mayoría de esos sueños desaparecen de nuestra memoria a los pocos minutos de despertar. La capacidad de recordar un sueño depende de varios factores neurobiológicos y contextuales que ocurren mientras dormimos y en el momento exacto en que nos despertamos.
Durante el sueño, especialmente en la fase REM (Rapid Eye Movement), el cerebro presenta una intensa actividad en regiones asociadas a la memoria y las emociones, como la amígdala y el hipocampo. Sin embargo, la corteza prefrontal —clave para consolidar recuerdos a largo plazo— se encuentra menos activa en esta etapa (Maquet, 2000). Esto significa que, aunque el cerebro crea y procesa imágenes, historias y sensaciones, no siempre las “archiva” de forma duradera.
El momento del despertar es crucial. Si abrimos los ojos justo en medio de un sueño o inmediatamente después, es más probable que lo recordemos. Esto se debe a que las memorias oníricas son muy frágiles y tienden a desvanecerse en cuestión de segundos si no son reforzadas por nuestra atención consciente. De hecho, investigaciones como la de Eichenlaub et al. (2014) muestran que las personas que recuerdan sueños con frecuencia presentan una mayor actividad cerebral en la zona temporoparietal, lo que podría facilitar la atención y codificación de esas experiencias.
También influyen factores emocionales: los sueños cargados de emociones intensas (positivas o negativas) son más fáciles de recordar, probablemente porque activan de forma más pronunciada la amígdala, fortaleciendo su huella en la memoria a corto plazo. Por otro lado, si nos despertamos gradualmente, sin ruidos abruptos ni distracciones inmediatas, damos más tiempo al cerebro para transferir esos recuerdos fugaces a un registro más estable.
¿Por qué tenemos pesadillas?
Las pesadillas son sueños con un alto contenido emocional negativo que generan miedo, ansiedad o angustia. Pueden aparecer de forma aislada o repetitiva y, en algunos casos, ser síntoma de trastornos como el estrés postraumático.
Desde la neurociencia, se ha observado que durante una pesadilla la amígdala —centro del miedo en el cerebro— presenta una actividad elevada. Estas experiencias pueden estar vinculadas a recuerdos traumáticos, estrés crónico o incluso a la ingesta de ciertos medicamentos. Aunque desagradables, se cree que las pesadillas también tienen un papel adaptativo: funcionan como un simulador de amenazas para prepararnos emocionalmente ante situaciones difíciles.
Referencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Diekelmann, S., & Born, J. (2010). The memory function of sleep. Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 114–126.
-
Walker, M. P., & Stickgold, R. (2006). Sleep, memory, and plasticity. Annual Review of Psychology, 57, 139–166.
-
Maquet, P. (2000). Functional neuroimaging of normal human sleep by positron emission tomography. Journal of Sleep Research, 9(3), 207–231. DOI.
-
Eichenlaub, J. B., Nicolas, A., Daltrozzo, J., Redouté, J., Costes, N., & Ruby, P. (2014). Resting brain activity varies with dream recall frequency between subjects. Neuropsychologia, 50(13), 3020–3029.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Los comentarios están cerrados